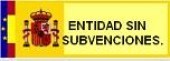El arte de la Miniatura
Los manuscritos iluminados |
|

Scriptorium de Tábara (Za)
|

Miniatura
Hay más manuscritos medievales que cualquier otro producto de la época. La producción de manuscritos se extiende desde la caida del imperio romano hasta el renacimiento, 15 siglos. Eran producidos en todos los paises inicialmente por los monasterios, que era donde sabían leer y escribir y también por alguna escuela ó universidad, como las de Paris y Bolonia..
Hacia 1.100 hubo un aumento en el número de libros, lo que obligó a los monasterios que querían mantener al día la biblioteca el contratar copistas e iluminadores seglares.
Hay constancia de que en 1.200 existían talleres seculares dedicados a la producción de manuscritos ornamentados y a la venta de los mismos a los laicos, hacia 1.250 se vendían copias de segunda mano y en 1.300 ya era excepcional que un monasterio realizara sus propios manuscritos.
En la presente nota nos referiremos a los trabajos hechos por los monjes.
Un monje, a tiempo parcial, podía copiar tres o cuatro libros de tamaño medio al cabo del año, pero había proyectos que duraban varios años.
Las obras
Son los irlandeses los que hacen renacer los libros y su decoración, siglos VII a IX, como consecuencia probable de la comunicación por el Mediterráneo y de su dedicación, primero por eremitas individuales y luego por monasterios. Su producción es ingente y es exportada a toda Europa. De ella nos restan obras como el Libro de Durrow y sobre todo, el Libro de Kells, el libro cuya decoración ha necesitado más horas. Del Libro de Kells es obligado mencionar su página X-ro (Cristo) cuyas iniciales parecen estar hechas más para inspirar sensaciones que para ser leidas.
|
|
|

Libro de Kells. Página X-ros. Autor: "el orfebre"
|

Scriptorium Las Huelgas (b)
|

Cosido en Beato de Gerona
|

Les sigue cronológicamente Carlomagno y su renacimiento, el mayor impulsor del libro. Basta con leer a Alcuino cuando dice que en esa época lo que existía era una “turba scriptorium”. La primera obra de la época es el Evangelario de Godescalco, del 781.
La gran mayoría de los manuscritos se iluminaban, y siempre se usaban iniciales grandes, la mayor para indicar el inicio de la obra y las restantes para indicar el inicio de los capítulos. En los manuscritos irlandeses del siglo VII se produce una disminución gradual del tamaño en las tres primeras letras hasta enlazar con el tamaño del resto del texto.
Tanto con las iniciales como con las miniaturas e incluso con la decoración de la página, existía una “jerarquía de la decoración” realzando las alusiones de los textos en función de la misma.
En la literatura medieval cristiana los libros iluminados eran utilizados casi exclusivamente en el oficio religioso por razones litúrgicas: el sacramentario, luego llamado misal, el evangeliario (“Tetraevangelario”) y el salterio, a los que se añadieron otros con posterioridad.
La Biblia no fue considerada objeto de decoración ni por los otonianos hasta que la situación cambió en el siglo XII como consecuencia de la incorporación de la misma a la vida monástica. Tanto cambia la cosa que en este siglo la decoración completa de la Biblia , o sea su ilustración íntegra, en varios volúmenes se transforma en objetivo principal de la miniatura.
Los esfuerzos en torno a la elaboración de una Biblia monumental completamente ilustrada perduraron más de un siglo y todas las grandes naciones medievales participaron, aisladamente, en esta empresa artística.
En Italia el código seguido era el de aplicar las pinturas murales a los textos bíblicos sin orden ni concierto, sin vincular el texto con la imagen próxima. Era una mera traslación al libro. Para Italia, en este sentido, la miniatura no es más que la reducción del tamaño de los frescos.
En Alemania la situación fue diferente. Si en su primera Biblia, Salzburgo 1.075 se evidenciaba un planteamiento ordenado y acorde con los nuevos criterios, la de Admont de 1.140 y las de Michaelbeuren y Salzburgo (2ª) diferencian ya en lo fundamental entre la inicial ornamental y las ilustraciones enmarcadas y separadas del texto, frecuentemente del tamaño de una página. Es en Alemania donde se consolida la organización decorativa de la página ilustrada.
Inglaterra, finalmente, presenta unas Biblias cuya originalidad y calidad artística apenas encuentra parangón en la literatura contemporánea. Si en los inicios de la ilustración de Biblias inglesas se sigue una pauta alemana, incluyendo a Salzburgo en Alemania, al poco se aprecia que los inquilinos de las iniciales no se sujetan al domicilio asignado y salen en busca de mayor espacio. Esta animación de la imagen, inicialmente profana, es utilizada progresivamente para dar cabida a temas del Libro tratados de manera acorde con los contenidos y es desarrollado durante todo el siglo XII hasta que en la segunda mitad se produce la incorporación de conceptos bizantinos que aislan la imagen del texto.
|
|

Del siglo XII son también los nuevos libros de contenido didáctico asociados al carácter catecumenal del románico en su otras manifestaciones, como el Manuscrito de Ratisbona y sus ilustraciones del hombre en relación al macrocosmos y al microcosmos.
Casi simultáneamente, una miniatura procedente de Michelsberg, cerca de Bamberg, ilustra un tratado llamado “ Llave de la naturaleza” que refleja una visión católica del mundo según la concepción de Juan Escoto Eriúgena. La miniatura se distribuye en cuatro registros horizontales coincidentes con las cuatro naturalezas de la Creación.
De entre los siglos IX al XI son las diversas copias, mozárabes y románicas de los Comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana, obra peninsular, de la que se conservan 26 ejemplares ilumnados, de diferente procedencia.
|

Proceso de fabricación
La palabra pergamino deriva de Pérgamo, ciudad en la que se usó por primera vez en una coyuntural ausencia de papiro. Vitela, denominación alternativa del pergamino, deriva del latín vitellus, piel de vaca, que sería la inicialmente utilizada para escribir sobre ella, aunque de hecho se utilizasen pieles de diferentes especies, cordero, cabra, ciervo, cerdo e incluso liebre y ardilla.
El “percaminarius”, fabricante de pergaminos, elegía la piel procurando su calidad idónea. Las mejores pieles eran de animales salvajes y el color afectaba directamente a la blancura de la obra. Le sigue el proceso de lavado de la piel durante uno o dos días, y su putrefacción para procurar la caida del pelo, exponiéndose al sol a tal efecto. Alternativamente a la putrefacción las pieles se ponían a remojo en un tonel con agua y cal entre tres y diez días, removiendo la piel varias veces al día finalizados los cuales eran raspadas hasta quedar limpias de pelos. Incluso, si posible se eliminaba la primera capa de piel. El lado de la piel que contenía los pelos es el lado final más granuloso. Finalizado el proceso de limpieza de los pelos, se repetía la operación, casi con las mismas pautas por el otro lado de la piel para la eliminación de la carne que pudiera quedar. En ambos procesos el percaminarius demostraba su destreza evitando dar cortes a la piel. Una vez limpiada la otra cara, la piel volvía a sumergirse en agua hasta quedar limpia de cal.
El siguiente proceso es el de secado y estirado de la piel. En este proceso las posibles cortaduras o rajas que no hayan sido reparadas quedarán reflejadas en el manuscrito, son los tan frecuentes agujeros que se observan en las páginas de los manuscritos y los cosidos que, oportunamente, se hicieron para evitarlos. En tanto se producía ese último secado ya en bastidor, el artífice usaba un cuchillo curvo llamado “lunellum” con el que raspaba la piel para acondicionarla mientras la tensaba. Ese lunellum era su herramienta característica, con el que ocasionalmente se le ve en algún manuscrito. El proceso de raspado volvía a producirse en seco hasta dejar la piel tan fina como deseada y con ello terminaba el trabajo del percaminarius, pero todavía faltaba el pulimentado con ante o con yeso, que realizaba el copista para dejar la piel preparada para su escritura.
El pergamino era recibido por el copista en grandes hojas rectangulares que evidenciaban el efecto en la forma de las cuatro patas de los animales, y que al doblarse seguían formando rectángulos dando así lugar a la característica forma rectangular de los libros, que hoy persiste. Para su trabajo de copia y miniado el pergamino era doblado en dos hojas y agrupado formando cuadernillos de 8 hojas ó 4 bifolias, por lo general, que una vez abiertos los bordes conformaban el libro. Pero, aunque el orden de los factores no altere el producto, hay evidencias aisladas de que algunos manuscritos se escribieron e iluminaron antes de proceder al doblado.
Antes de empezar a escribir los pergaminos se rayaban componiendo una a modo de falsilla, con la peculiaridad de que, al contrario que ahora, la realización de la falsilla era apreciada, los mejores manuscritos son los que tienen falsillas más evidentes. No existía una norma de tamaño de las alturas y de los márgenes, pero sí había una idea de proporcionalidad basada en que la superficie escrita debía tener una altura igual a la anchura de la página, debiéndose dejar los márgenes adecuados par las diversas encuadernaciones. En cuanto a las columnas, los manuscritos más antiguos tenían varias, los carolingios tenían sólo una y los románicos tenían dos. También variaba el número de las columnas en función del contenido: Los manuscritos bíblicos con comentarios suelen tener una gran columna central y dos pequeñas laterales para los comentarios y notas, con letra más reducida; los libros de horas una columna, los breviarios dos…. La disposición de algunas páginas es tan característica, que un experto puede identificar sus contenidos sin leerlo.
Hasta el siglo XII se rayaban a punta seca, esto es, con un punzón o similar, sin cortar el pergamino.
|

Para escribir se utilizaban plumas de ave, siendo las más apreciadas las de ganso ó cisne y en concreto las cinco ó seis más externas de su ala izquierda. Los pavos, de origen americano, simplemente eran desconocidos. El ala se dejaba secar una vez limpia antes de proceder a su corte. La escritura exigía un permanente afilado de la punta, que requerían sucesivos cortes transversales diminutos sobre la punta de la pluma cortada. La pluma se asía de forma diferente a como cogemos un lápiz, lo hacían con los dedos índice, corazón y pulgar procurando así una sujección más fuerte y una mayor veticalidad.
Antes de empezar a escribir, el copista daba una última mano al pergamino con piedra pómez ó con yeso para limpiarlo, suavizarlo y evitar que la tinta resbalase dada la posición inclinada del plano sobre el que escribían.
Las palabras que ocasionalmente se encuentran al margen en los manuscritos pueden ser anotaciones, observaciones y también correcciones de errores, las menos, sin faltar el uso de palabras final y primera de cada cuadernillo para dar la indicación al encuadernador del orden de los mismos.
La ornamentación se hacía después de escrito el texto, lo que exige una cuidadosa planificación del copista antes de iniciar su trabajo, planificación que no siempre coincidía con la realidad final por lo que se dejaban evidencias de la misma, espacios en blanco, miniaturas rayadas..etc. lo que de nuevo refuerza la importancia de la jerarquía de la decoración. Por contrapartida, la planificación del trabajo evidencia también que todo estaba decidido y que al incorporarse el artista el margen de actuación era reducido.
Antes de empezar la iluminación el artista se aseguraba del correcto estado del pergamino y, si era preciso, volvía a realizar un tratamiento con piedra pómez ó yeso antes de realizar el tenue esbozo inicial. Ocasionalmente se copiaban dibujos de otras obras, pero lo común era que el artista trabajase a partir del albúm de dibujos en que se había predibujado ya el modelo a seguir. Si el dibujo incluía oro ó plata se decía que estaba iluminado, no aplicándose esta definición en caso contrario. El Císter no iluminaba sus manuscritos por considerar el oro y la plata demasiado mundanos.
El pan de oro, si lo llevaba, que no era lo normal en el románico, se aplicaba y bruñía antes que los colores. En la aplicación del oro se seguían diferentes técnicas ya sea pan de oro ó polvo, pero incluso para aplicar el pan de oro. En un caso se hace un diseño con un pincel encolado y luego se fija el pan, y en otro se extiende una capa de yeso pegajoso sobre el que se extiende el pan dando por resultado un aspecto más abultado y tridimensional. Ambos sistemas fueron aplicados en el románico en las escasas ocasiones en que no se utilizaba oro en polvo
En cuanto a la técnica de la aplicación de los colores, hay diversidad de procedimientos, se usó la clara y la yema del huevo (témpera); incluso hay que destacar que en ocasiones el artista hacía las indicaciones para que los colores fuesen aplicados por un auxiliar. Los colores más usados fueron el rojo y luego el azul y los demás.
Taller de La Losa
(Basado en varias obras de la Biblioteca del Círculo románico)
Para mayor información (en inglés) y fotografías, pulse aquí
Para mayor información (en francés) y fotografías, pulse aquí
|
|
|