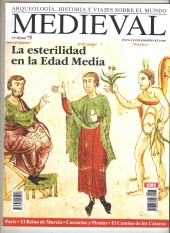Evolución de la Iglesia de Roma (Siglos IV a XII)
|

Coronación de Carlomagno

I. Las Iglesias cristianas durante los siglos VI y VII
En el siglo IV gracias a la predicación de Ulfila, los pueblos del norte abandonaron sus religión politeísta por el arrianismo, por lo que, con la llegada de las invasiones, los católicos vieron peligrar el status del que gozaban desde el Imperio ya que muchos príncipes bárbaros intentaban convertirles al arrianismo, incluso a la fuerza.
De estos pueblos del norte sólo los francos abandonaron, ya en el siglo VI, el politeísmo para convertirse en cristianos católicos, fundamentalmente, por la proximidad territorial. En el año 506, el rey franco Clodoveo y todos sus guerreros se convirtieron al catolicismo en Reims, lo que conllevó la sumisión del pueblo y propició que la unión entre francos y galo-romanos fuera más rápida, además de la conversión al catolicismo de todas las tribus germánicas anexionadas al imperio franco. Entre las conquistas territoriales de Clodoveo y sus francos, y las del basileus bizantino, el arrianismo desapareció en casi toda Europa a mediados del siglo VI, sólo en España se mantuvo hasta el 587. Se le ofrecía al clero su unión al catolicismo de manera pacífica. Un factor importante de su desaparición fue el débil arraigamiento que tuvo entre la población.
Mientras tanto, fuera de los dominios del Imperio romano, en Britania, existía una comunidad cristiana celta pues en Irlanda sería San Patricio el que llevara el catolicismo en el siglo IV. Su base eclesiástica se basaba en el predominio del monacato.
Teológicamente, el primer problema que surgió fue la dualidad de Cristo: divino y humano, de larga duración y tratamiento en diversos concilios.
El desarrollo de los debates en El Concilio/s de Efeso (431) fue peculiar pues hubo dos concilios paralelos, uno por parte de los que defendían el título de María como theotókos, encabezados por Nestorio, y otro por la de los que la daban el título de “madre de Dios” defendidos por Cirilo. Tras mucha confusión, el emperador Teodosio II confirmó el título de María como madre de Dios.
En el 441 surgió el monofisismo de Cristo: la humanidad y la divinidad sólo forman en Cristo una naturaleza, la divina, lo que fortalecía la idea de la maternidad divina de María. Esto se trató en el latrocinio de Éfeso (449) y poco después en el Concilio de Calcedonia (451), que supuso la primera separación de las Iglesias de oriente y occidente y en cuyas conclusiones se acentúan la unidad y dualidad en Cristo. Dos conceptos decisivos, persona y naturaleza, que son filosóficos en una entidad, Cristo, que es un ser único de singular estructura ontológica.
Desde tiempos de Constantino se veía en el Emperador al jefe de la Iglesia; ser fiel a la Iglesia, era serlo al Emperador. En Calcedonia se desvanece esta idea y con ello también lo hizo la unidad eclesiástica. Además, se estableció que el obispo de Constantinopla tenía derecho a juzgar todos los litigios eclesiásticos de Oriente, salvo Egipto, Siria y Palestina, colocándole en segunda posición, tras el de Roma.
Ocurrió que Acacio no aceptó el concilio de Calcedonia, y redactó el Henotikón provocando lo que se llamó: Cisma de Acacio (483-519). El papa de Roma, Félix III, le depuso y con ello las relaciones entre ambas sedes se deterioraron. Para la Iglesia de oriente, la sede en Roma, no dependía tanto del hecho de que Pedro hubiera escogido esa ciudad, sino de que era la capital del Imperio. Un Imperio que iba decayendo y que fue conquistado por los bárbaros. En un principio respetaron la elección del Papa por medio del clero romano y del pueblo, lo que atraía numerosas discusiones y disturbios. Para evitarlo el Papa Simplicio decretó que, a su muerte, fuera una asamblea de senadores y miembros del clero los que se encargaran de elegir a su sucesor. En caso de división entre los electores, sería el monarca el que eligiera, con lo que el papado se ubicaba bajo el poder político.
Simultáneamente, en el 483, Odoacro mandó a Roma un emisario para reglamentar el uso del patrimonio eclesiástico, es decir, sólo podrían mantener aquello que fueran a utilizar en la liturgia, es decir, se les prohibía atesorar riquezas. Los otros objetos tendrían que venderlos y emplear ese dinero en limosnas.
Años más tarde aparece Justiniano (527-565), que persiguió restablecer el Imperio romano. No toleró las disidencias religiosas, su deber era el de defender la fe, lo que conllevaba el derecho de intervenir en la Iglesia y ser su organizador: el Emperador nombraba al Papa, sin que el Papa pudiese nombrar al Emperador.
|

Mientras, en Hispania gobernaban los visigodos con Leovigildo a la cabeza. El monarca intentó que la población se convirtiera al arrianismo suavizando alguno de sus preceptos, pero no dio buen resultado. Posteriormente, uno de sus hijos se convirtió al catolicismo, y Leovigildo lo mandó encerrar y asesinar. Consiguió la unidad política, pero no la religiosa. Sería otro de sus hijos: Recaredo, el que se convirtiera al catolicismo y lograra que en el en el III Concilio de Toledo (589), el pueblo godo declarara su adhesión al catolicismo niceano. También la situación se complicó en otros lugares, como en Italia, donde los lombardos/longobardos fueron conquistando el territorio sin dar opciones de oposición a los bizantinos. Gregorio Magno (590-604), se encontró con la oposición abierta de los lombardos en Italia y de los celtas y sajones en Inglaterra, una situación conflictiva para un Papa que sentía como fundamento que el papado era una forma de servir a los demás no de dominarlos; "el Papa sirve a la Iglesia en cuanto a que la rige".
Otro aspecto a destacar es la evolución del culto a los santos, surgido en Occidente entre el paso de la Edad Antigua a la Edad Media..
Comenzó antes del siglo V con la adoración de los mártires; remontándose al momento de su muerte o bien al descubrimiento de su tumba. A partir del siglo IV se añaden nuevas “categorías” de mártires, como aquellos que han sufrido por la fe, los ascetas que sometieron sus cuerpos a sufrimientos, y también los grandes prelados. Para luchar contra la proliferación de los altares en honor a los mártires, sólo se autorizó en el Concilio de Cartago (401), la construcción sobre sus tumbas o sus reliquias, o en lugares relacionados con su vida y que estuvieran documentados. Casi todas estas reliquias procedían de Oriente, ya que en Occidente se respetó la ley romana relativa a la protección de los cadáveres. A finales del siglo IV y comienzos del V se produjo un movimiento de proliferación de reliquias, ya en Oriente se podía adorar el hueso de algún santo o mártir, mientras que en Occidente el culto era para fragmentos de madera, una tela manchada de sangre, tierra… Todo ello favoreció la aparición de una literatura para la gloria de los santos.
En cuanto a la liturgia sacramental, ya el Concilio de Braga: 561-572- prohibió celebrar el día de nacimiento, durante la Cuaresma, y en esa época, en España se prohibió enterrarse en las basílicas de los santos, aunque si podía hacerse en el exterior.
Como luego veremos, la liturgia con los siete sacramentos, tal como hoy la conocemos, no surgió hasta el siglo XII. En el siglo IV sólo se conocían tres sacramentos: la Eucaristía, las ordenaciones sacerdotales y la iniciación cristina (la penitencia, el bautismo y la confirmación) El matrimonio, los ritos fúnebres y los oficios divinos permanecieron como un ejercicio de devoción que se fue cristianizando poco a poco. La práctica de estos ritos hizo que a partir del siglo V, se fueran creando costumbres específicas para cada uno de ellos. En un principio para que un católico fuera bautizado, tenía que realizar una preparación previa y muchos decidían no bautizarse sino hasta el final de sus vidas, para que se les perdonaran todas sus faltas. La Iglesia no era partidaria de este sistema. A partir del siglo VI, se introdujo la frase: “Yo te bautizo…” y tres inmersiones donde se preguntaba si creías en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo. Desde el siglo VI el número de bautismos aumentó, por lo que se hizo necesario que los sacerdotes se encargaran de esta labor.
El matrimonio tenía un carácter indisoluble, su fin era la procreación y la bendición de la esposa.
La liturgia de la muerte tenía tres aspectos: el sacramento de los enfermos (viático), el rito de los funerales y la celebración de misas por el reposo del alma del difunto.
Durante el siglo VII y la primera mitad del VIII, la liturgia sufrió cambios. Había obras escritas que iniciaban en estas liturgias: los sacramentarios, que contenían las oraciones del celebrante de la misa; los antifonarios, que contenían las partes cantadas; y los leccionarios, que contenían diferentes lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento.
El año litúrgico occidental se presentaba con la Navidad y la Pascua. En España y Roma fueron importantes las fiestas dedicadas a la Virgen, de influencia bizantina. Para otros lugares lo serían las festividades de los Santos.
La predicación era el primer medio para instruir al pueblo. El contenido del sermón variaba dependiendo del público y de la época de predicación. Otro sistema de predicación fue la muda, por medio de imágenes que ayudaran a los fieles a comprender. En este sentido, en el siglo VIII, la lucha iconoclasta dió ocasión a la Iglesia romana de reafirmar su posición en relación al sentido pedagógico de las imágenes.
La Regla de San Benito, escrita en la primera mitad del siglo VI, se compone de 73 capítulos, un apéndice y un epílogo. La primera parte trata sobre las virtudes benedictinas: obediencia, taciturnidad y humildad. En la segunda regula de vida monástica, crea un código penal, distribuye el tiempo entre la oración, la lectura y el trabajo. El apéndice se refiere a las relaciones fraternas y el epílogo tiene un carácter exhortativo. Otras tres características de la regla son: la reglamentación del oficio divino; la ocupación diaria de los monjes y la hospitalidad.
En el Reino Unido apareció la figura de Columbano el Joven, que fundó varios monasterios y los dotó de dos reglas: una espiritual y otra disciplinar, rebautizadas en el XI como Regula monachorum y réhuala coenobialis. Lo único más o menos original es la ordenación de los Salmos para la liturgia. Se persigue la humildad para alcanzar a Dios. La vida que llevaban era austera y los castigos severos; introduce la discreción. Desde principios del siglo VII los monasterios columbanianos empiezan a adoptar la regla de San Benito, extendiéndose por las Islas y llegando a Alemania a mediados del VIII.
Los concilios de Zaragoza y Lérida (516 y 546) intentaron fundir las diferentes corrientes que se daban en España: San Agustín, la Oriental, la procedente de la Galia, la de influencia céltico- británica o la italiana. Toda esta labor quedó interrumpida con la invasión árabe del 711
Una vez sometida toda el África romana, los musulmanes permitieron que los cristianos continuaran con sus creencias en tanto se les pagara una especie de “tributo”, y no fue sino hasta en el siglo VIII que se les obligó a irse o a convertirse al Islam, así que las iglesias fueron convertidas en mezquitas.
|

II. Los dos imperios, Oriente y Occidente (730-888)
En la primera mitad del siglo VIII se dará la discusión sobre las imágenes. Ni judíos, ni musulmanes ni algunas corrientes heréticas estaban a favor de las imágenes relacionadas con el culto. En el 727 el emperador mandó prohibir las imágenes, con el apoyo de la Iglesia oriental, pero Gregorio II, el papa del momento, logró contenerlo, indicando que las imágenes servían para adoctrinar al pueblo. Gregorio III mantuvo esta línea y excomulgó a aquellos que se oponían al culto a las imágenes, provocando la separación entre ambas Iglesias. Del 754 al 781 en el concilio de Hiereia se discutió sobre ello, se desconoce si hubo algún miembro de la Iglesia occidental presente, lo que se sabe es que no estuvieron representados. Se llegó a la conclusión de que Cristo no podía ser representado en imágenes, siendo la única imagen de Cristo válida, la de la Eucaristía, pero a la vez se previno contra la destrucción masiva de iconos. El emperador Constantino V prohibió el culto a las imágenes y a las reliquias, atrayéndose la enemistad del pueblo también. Llegó a confiscar monasterios enteros, allí donde halló resistencia. Toda esta persecución acabó cuando el emperador falleció. Se celebró en el 787 un Concilio en Nicea, en cuyo primer momento se restableció la paz, aunque seguían latentes los problemas respecto a los iconos, por lo que la emperatriz Irene convocó un nuevo concilio. En él se declara ortodoxo el culto a las imágenes, condena el iconoclasmo como herético y ordena la destrucción de escritos antiicónicos. Define el culto como “prokynesis honrosa”, distinguiéndola de la latreia, adoración propiamente dicha. No se hace distinción entre la cruz y las imágenes de Cristo y los santos.
Pero años después volvería a abrirse esta herida. A partir del año 806 una serie de emperadores y de patriarcas, mantuvieron activa la lucha contra las imágenes, que no acabaría hasta el 815, siendo emperatriz Teodora y patriarca Metodio.
Mientras, en Europa, Carlos Martel va avanzando territorialmente, venciendo a los musulmanes en suelo franco, pero no hace progresos en el aspecto religioso. Sus hijos: Carloman y Pipino, si que los hicieron, de hecho Carloman llegó a retirarse a un monasterio, dejando que Pipino fuera quien gobernara a los francos, pero sin título de rey. Tal era su anhelo, que en el año 750 manda una embajada al papa Zacarías para preguntarle que “si, quien poseía el poder real, no debería ser también rey”, es la primera vez que se reconoce el carácter vinculante entre la autoridad del papado y el poder estatal. Zacarías, que necesitaba ayuda contra los lombardos que amenazaban Roma, lo reconoció como tal. En el año 751 Bonifacio, actuó como legado pontificio y ungió a Pipino y a su esposa con la unción santa, ceremonia sólo conocida por los visigodos hispanos. De esta manera se asoció el carácter religioso del rey consagrado, apareciendo como elegido por Dios.
En el año 800, León III coronó emperador a Carlomagno, que pasaba a ser el que vigilaba y dirigía a todos los miembros, lo que dejaba al Papa en una segunda posición, ya que sólo representaba a Cristo. En los años venideros esto traería enfrentamientos entre los papas y los emperadores.
Carlomagno presidió cinco concilios de la Iglesia para corregir el estado de la misma. También hubo asambleas conciliares en las que se trataron problemas teológicos siendo el más importante el de Francfort en 794 para condenar el adopcionismo, último resurgimiento del arrianismo, de origen español. El Adopcionismo de Elipando y Félix de Urgel, afirmaba que Cristo, según su naturaleza humana era hijo adoptivo de Dios. Al primero le contestaron con una carta en forma de tratado, Eterio, futuro obispo de Osma, y el monje Beato de Liébana. Al segundo, lo hizo llamar Carlomagno a Ratisbona y fue combatido por Paulino de Aquilea. Su doctrina se convirtió en herejía.
A partir del 802 se produjo una clara separación entre el clero secular y el regular. El secular se rige por la Regla de Crodegando que se basa en la de San Benito, salvo en que sus cabildos pueden conservar sus bienes privados. El regular seguirá al pie de la letra la Regla de San Benito, que sólo fue aplicada a partir de Luis, el Piadoso. Carlomagno estaba a favor de que los monjes vivieran bajo esta regla, aunque con sus reservas, ya que este procedimiento privaba al monarca del control de los monasterios, lo que quería era que los monasterios fueran lugares desde los que se expandiera la cultura cristiana y que fueran instrumentos eficaces de un renacer carolingio.
|

Luis el Piadoso fue el primer rey coronado en Reims. Concedió a los obispos el poder de atender y corregir la política imperial. Este hecho hizo que los obispos reivindicaran un control sobre la autoridad real, durante todo el siglo IX, lo que fue mermando la soberanía de los reyes francos. Durante su reinado fue celebrada la Dieta de Aquisgrán (816) en la que los obispos pidieron que todo el clero, regular y secular, se rigiera bajo los mismos preceptos benedictinos. Al año siguiente, y gracias a Benito de Aniane, se redactó el Capitular que organizaba la vida monástica, en ella se prohibía la vida mundana y además los estudios serían exclusivos para los monjes. Pero muchos de sus cánones no seguían la Regla de San Benito; como negar la hospitalidad a los que no fueran monjes o no permitir el estudio a los oblatos…
Nicolás I fue el papa más importante del sigo IX, para él la Iglesia existe con independencia del poder civil. Pero a veces no pudo llevar a cabo sus prerrogativas a causa del poder del soberano. La red parroquial empezó en la Galia en el siglo V, prolongándose hasta el IX, bajo el impulso del poder laico, obispos y abades. Estas parroquias tienen derecho a bautizar, percibir diezmos y dar sepultura. En las diócesis grandes, los obispos necesitaron ayuda para administrarlas, así que se creó la figura de corepíscopos, que tenían como misión supervisar e instruir al clero y visitar los sectores alejados de la diócesis. Fueron ganando importancia por lo que en el Concilio de Meaux- Paris del 845 fueron atacados por los obispos. Desaparecieron a finales del siglo IX, siendo reemplazados en sus funciones administrativas por los arcedianos.
En cuanto a los laicos, la mejor manera de favorecer su vida religiosa, era hacerlos partícipes en la liturgia. Numerosas capitulares aludían al reposo dominical, la asiduidad al oficio religioso, el bautismo, la penitencia, la práctica de la comunión,… Otro factor importante fueron las predicaciones la oral o la muda, por medio de las imágenes de los templos. El canto litúrgico tuvo gran importancia en el occidente carolingio. La comunión debía hacerse al menos tres veces al año: en Navidad, Pascua y Pentecostés. El año litúrgico se divide en dos ciclos: Navidad y Pascua, además de haber fiestas de obligación. El culto mariano proviene de Oriente. Se estableció la doctrina del matrimonio canónico: amonestaciones, preguntas sobre el parentesco, autorización de los padres, la bendición del sacerdote.
En el 820 se abrió un debate sobre la Eucaristía, cuando Amalario de Metz habló en su libro sobre el triple cuerpo de Cristo: nacido de la Virgen, representado por el vino; el místico representado por el pan y la tercera parte que simboliza la hostia y está predeterminada a morir. En el 867 Nicolás I, por medio de un procedimiento canónico, condenó el simbolismo eucarístico. Otra controversia fue la de la predestinación: los hombres, desde su nacimiento estaban predestinados por voluntad divina, los buenos a la salvación y los malos a la muerte eterna; por lo tanto la redención de Cristo no era universal, sino limitada para aquellos que estuvieran predestinados. Juan Escoto escribió el Periphyseon, en esta obra dice que Dios era el principio de todo lo creado, y también el fin de todo lo que podemos conocer por la unión entre el ser divino con la naturaleza humana en el Verbo encarnado.
El renacimiento carolingio de los estudios fue hecho por los clérigos para los clérigos. En un principio vinieron de fuera: Italia e Inglaterra, enseñaron gramática, aritmética, retórica y métrica. El más activo fue Alcuino de York. Pero el sínodo de Maguncia de 813, obligó a abrir una escuela en cada parroquia rural para el reclutamiento de futuros sacerdotes. En todos los monasterios importantes establecieron talleres de copistas, los scriptoria, el uso de la letra carolingia favoreció la edición de numerosos manuscritos y salvaron de desaparecer un gran número de obras antiguas.
Otro personaje a destacar, algo posterior, fue Eginardo escribió una obra dedicada a la vida de Carlomagno, que constituye una biografía, escrita imitando la antigüedad. Más tarde aparecerían nuevos pensadores que no imitan, conciben sus obras originales: Juan Escoto Eurígena (ya citado) e Hincmaro.
|

III. Crisis y reforma en el siglo X
La dinastía carolingia está próxima a su fin, tras la muerte del Luis el Piadoso, por el Tratado de Verdún (843), el reino quedó dividido en tres: Lotaringia e Italia para Lotario; Francia occidental y Aquitania para Carlos el Calvo; y Germania y Baviera para Luis. Con el transcurrir de los años continuaría esta fragmentación, hasta que en el 924 el título imperial quedó vacante.
Mientras esto sucedía en Francia, en Germania se iba plantando la base de una nueva dinastía, los Otónidas. En el 962 Otón I fue coronado emperador en Roma. Al igual que Carlomagno, quiso darle al catolicismo el papel del cimiento social. La Iglesia, fue directamente implicada en la construcción política.
El año mil no fue tan terrible como los historiadores románticos nos quieren hacer ver, ya que la mayoría de la gente desconocía que se hallaban en el año mil. Fue Raúl Glaber el que llamó la atención sobre este hecho, uniendo el Apocalipsis con el cambio de milenio. Además se desconoce de que milenio hablaba, si el del nacimiento o el de la muerte de Cristo. En aquella época era más importante la Pascua que la Navidad. Tras Glaber, no será hasta el siglo XII cuando se retomará lo catastrófico que fue el año mil. Entorno a este año una serie de desastres naturales y hambrunas azotó Europa, para detener este mal, había que hacer penitencia. Se llevaron a cabo acciones de purificación colectivas, los judíos empezaron a ser perseguidos, se hicieron múltiples donaciones, algunos pedían vestir un hábito de monje, antes de morir para beneficiarse de los privilegios de los monjes. Así por medio de la penitencia, lograrían su salvación restableciendo la paz con Dios.
Con el reinado de Otón III, el papado abandonó el declive en el que se había visto inmerso con anterioridad. El monarca quería que Roma fuera la capital espiritual y política. La cristiandad debía encontrar la unidad bajo el impulso doble del papa y el emperador. Otón colocó a su primo, que tomó el nombre de Gregorio V, pero falleció muy pronto, por lo que hubo de buscar a otro, y llamó a Gerberto de Aurillac, el arzobispo de Ravena: que se hizo llamar Silvestre II. Junto con Otón III envió misioneros al este de Europa para que se convirtieran al cristianismo, se llegó hasta Kiev, con diferentes resultados.
Donde el monarca no podía garantizar la defensa de eclesiásticos y campesinos, los clérigos y los obispos decidieron intervenir, reuniéndose en las llamadas asambleas de paz. La primera se celebró en el 987, en Laprede, los juramentos de paz se prestaban sobre las reliquias. La Paz de Dios era la paralización de la guerra durante unos días, en época carolingia se había establecido que no se combatiera los domingos. En el Concilio de Arlés (1037-41) se amplió a: Navidad, Cuaresma, Pascua de Resurrección y Pentecostés.
No fue hasta el nombramiento de León IX, que comenzase la renovación en la Iglesia. Durante la sociedad feudal (X-XI) la reforma estuvo marcada por Cluny.
Fue Guillermo el Piadoso, duque de Aquitania, quien en el 910 donó el territorio a unos monjes benedictinos para que establecieran un monasterio, allí había existido un templo en honor a San Pedro y San Pablo. Con su segundo abad, Odón, comenzó la reforma cluniacense en el siglo X, aunque no sería hasta la llegada de Odilón, en el 994, que Cluny gozara de mayor esplendor. La reforma llegó a España en el 1020 al monasterio de San Juan de la Peña, le seguiría Navarra en 1021 en el monasterio de Leyre, y después Oña en Castilla. A Odilón de sucedió Hugo en 1049, que integró la sociedad cluniacense en el mundo feudal. El poderío de Cluny no habría sido posible si el papa no les hubiera beneficiado con la exención, por la cual sólo respondían ente el papa; el abad adquiría así una gran libertad de acción. En la segunda mitad del XI, los papas vieron en ello la posibilidad de propagar la reforma del clero y de la sociedad, ya que se apoyaban en establecimientos dependientes directamente de ellos. La Orden de Cluny estaba formada por una abadía madre y los prioratos que dependían de ella, además de los que estaban asociados.
La regla que seguían era la de San Benito, con prescripciones de Benito de Aniane e ideas de los abades más importantes: Odón, Odilón y Hugo. Cabe destacar que la mayoría de las casas no tenían un abad elegido. La jornada de un monje se repartía entre las horas de oficio y de oración. Los oficios litúrgicos pasaron a ocupar gran parte del día, restándole tiempo al trabajo intelectual. Pero poco a poco, fueron abandonando la rigurosidad de la Regla de San Benito. Dentro de la espiritualidad cluniacense nos encontramos con el recogimiento, la acción caritativa; manteniendo la pobreza, se perseguía la humildad. Los monjes cluniacenses extendieron el miedo al infierno, presentando la religión como una práctica continua y sancionada por unas penitencias que obligaban a los violentos a apartarse de sus pecados.
Entre tanto, se dio la reforma Lotaringia, que se basaba en tres principios fundamentales: el restablecimiento de un abad regular, la vuelta a una regla y a su disciplina, y por último, el restablecimiento de los bienes y su correcta administración.
Mientras tanto en la Iglesia de Oriente aparece la figura de Focio, partidario del restablecimiento de las imágenes. Pero será con Miguel Cerulario (1043-58), con quien se produzca la ruptura definitiva entre Constantinopla y Roma, hacia 1054. Aunque la verdadera ruptura no será efectiva hasta después de las Cruzadas.
|

IV. La reforma gregoriana (1048-1125)
Hablaremos de la reforma que sufrió la Iglesia bajo la dirección de los papas romanos. Su máximo propagador fue Gregorio VII (1073-85) de quien tomó el nombre, pero no fue el único. Los dos aspectos más preocupantes eran la purificación de las costumbres del clero y la compraventa de los cargos eclesiásticos.
En esta época existían numerosos sacerdotes casados o amancebados. Antes que finalizara la Antigüedad se había decidido imponer el celibato, aunque no sería hasta el 1074 cuando se pusiera en vigor esta disposición. La castidad perfecta impuesta a los sacerdotes presentaba ciertas dificultades, ya que lo que se buscaba era la santidad total.
En cuanto a la simonía, es decir, la venta de la ordenación sacerdotal, fue vista como una herejía para Gregorio Magno, por lo tanto estaban fuera de la Iglesia y los actos religiosos que habían celebrado carecían de valor. La obra de Gregorio VII: “Dictatus papae“ recoge una serie de principios de la tradición canónica, que se refería a los derechos del papa y sus prerrogativas respecto al resto de las Iglesias de tradición cristiana. Roma no intervenía en los asuntos de un obispado; sólo se recurría al papa en caso de conflicto. Pero esto se desmoronará cuando Europa empiece a dividirse en pequeños principados territoriales, los obispos tenían una vinculación más directa con el rey que con los arzobispos que lo consagraban. Nicolás I intervino con decisión en los asuntos eclesiásticos (siglo X) Cluny también fue importante a la hora de la aplicación de la autoridad de Roma. El hecho de que las investiduras dejaran de recaer sobre el poder laico, y la aplicación de la reforma, provocaron disputas violentas entre el emperador y otros laicos con el papado. A comienzos del siglo XI el príncipe designaba al obispo y le investía. Los asuntos religiosos, escapaban de lo temporal, donde es ejercido el poder del rey. Además también se prohibió a los sacerdotes y obispos el prestar homenaje a los reyes.
En el Concilio de Letrán de 1059, el papa Nicolás II promulgó cómo debería ser elegido un papa. El procedimiento a seguir sería reunir en Roma a cardenales- obispos para que eligieran al sucesor de entre los miembros de la Iglesia de Roma. Estos se lo comunicarían a los presbíteros y diáconos para que ratificaran su decisión, y por último se enteraría el resto del clero y el pueblo. En el sínodo de Cuaresma de 1074, Gregorio VII renovó la prohibición de acudir a las misas celebradas por sacerdotes casados y simoníacos. Un año después, en el Concilio de Cuaresma, condenó la investidura laica. Todavía seguiría pendiente de resolución el nombramiento de las investiduras con Urbano II (1088-99), que predicó la I Cruzada, y con Pascual II (1099-1119), que viajó a España para atender la dimisión del obispo de Compostela, reorganizó la sede arzobispal de Tarragona y se encargó de la organización eclesiástica de la zona reconquistada. En 1123 el concilio I de Letrán establece que la elección de los obispos alemanes se hará delante del rey, el cual no podrá intervenir, salvo en caso de conflicto
Mientras tanto, la vida en un monasterio benedictino se había relajado, por lo que fue necesario un acto de penitencia para seguir con la Regla de San Benito, que defendía el cenobitismo, la dura ascesis y la renuncia al mundo real. Surgen ahora nuevas “órdenes” que persiguen el eremitismo, es decir, que la vida cenobítica ha de desembocar en el eremitismo. De todas ellas, sólo los cartujos continuarían esta línea, ya que las otras terminaron por unirse a la vida monástica benedictina o cisterciense. San Bruno fue el fundador de los cartujos, sus obligaciones eran la vida eremítica y la estabilidad monástica. En algunas cosas se regía por la Orden de San Benito, pero para lo esencial se inspiraron en San Jerónimo. Dentro del convento habitan dos grupos: los monjes y los conversos; los primeros son religiosos que permiten a los cartujos cumplir su vocación. Los monjes son clérigos, vestidos con un hábito blanco, que viven como eremitas tras el noviciado.
A lo largo del siglo X y XI los sacerdotes de las catedrales se acogerán a esta reforma y poco a poco, por medio de sínodos y cánones, se intentará comprometer a diáconos y subdiáconos para que hagan lo mismo. Al mismo tiempo se crean comunidades canonicales que no dependen de las catedrales, denominándose: colegiales. Todas estas comunidades adoptaron la Regla de San Agustín: tomando los principios de vida ascética, las obligaciones de piedad y de virtud, pobreza individual, castidad,… Al contrario que los cartujos, la vida canonical se basaba en la vida activa, atendían las necesidades espirituales de las personas de su alrededor. Algunas de estas congregaciones fueron: la de San Rufo de Aviñón, Arrouaise, Marbachbei, Colmar o la de San Víctor de Paris. En 1120 Norberto se estableció en Prémontré, con siete compañeros más, hasta entonces se había dedicado a predicar por los campos y en poblaciones poco numerosas; aunque su aspiración era la contemplación; los premonstratenses son predicadores pobres.
|

V. El movido siglo XII
Comienza este siglo con la primacía del poder espiritual sobre el temporal. Y con dos papas elegidos de forma legal: Inocencio II y Anacleto II. El que el primero contara con el apoyo de los principales monarcas de la cristiandad (Francia, Inglaterra y Alemania) y una prematura muerte del segundo, favorecieron a Inocencio II, que representaba la vía reformadora. Sus proyectos eran la formación del clero y la espiritualidad de los canónigos regulares. Pero para llevar todo esto acabo, tuvo que apoyarse en una curia poderosa e internacional. En el año 1139 se celebró el II Concilio de Letrán, al que acudieron representantes tanto de oriente como de occidente. De los 30 cánones, sólo dos (23 y 30) conciernen a la fe; el resto prosiguen o anulan los de Letrán I. Se prohíben los matrimonios consanguíneos, la simonía, la venta de beneficios y la promoción eclesiástica, el matrimonio y el concubinato de los clérigos; se condena la usura, las armas mortales, los torneos, los incestos voluntarios, los atentados contra el clero y los monjes, la investidura laica; los hijos de los sacerdotes fueron descartados de la sucesión en los cargos de su padre. Los monjes no podían estudiar medicina ni derecho romano y se impone la “Tregua y la Paz de Dios”
Pero a pesar de todo, continuaban las disputas, entre los romanos y la curia. El papa Eugenio III, primer cisterciense en llegar a este cargo, firmó con Federico Barbarroja, rey de Germania, el acuerdo de Constanza en 1153, por el que Federico liberaría y restauraría al Estado Pontificio, a cambio de que el papa consagrara al emperador. En 1147 preparó la segunda cruzada, predicada por Bernardo de Claraval. Bernardo coloca la unidad de la iglesia como base de su ideología, el papa es el único que puede mantener esta unidad, por medio del entendimiento y la concordia. La autoridad civil está supeditada a la eclesiástica, por lo tanto debe servirla. La unidad de los cristianos presupone que haya un jefe único que tenga total potestad.
En el concilio III de Letrán de 1179 se pronuncia lo relacionado con la edad para el acceso al episcopado, se fijan nuevas reglas para la elección del papa; para conseguirlo se necesitaba la mayoría de dos tercios de los votantes, se perseguía con esto la eliminación de los cismas. Además se regula el comercio entre cristianos y judíos o mahometanos. En su Ad abolendam, Lucio III, promulga una serie de preceptos para combatir las herejías. Por primera vez se sanciona la obligación de las autoridades civiles para ponerse a disposición de los tribunales religiosos y ejecutar las órdenes de ambos estamentos, en contra de las herejías. Podríamos decir que es el punto de partida de lo que será la jurisdicción inquisitorial.
En Inglaterra es la época de las disensiones entre Enrique II y Tomás Becket; el soberano quería imponer la primacía del poder civil sobre el eclesiástico, pero Tomás asumió la defensa de la Iglesia, nada más ser nombrado arzobispo. Se realizaron numerosas asambleas, en las que el rey quería imponer sus normas y en las que Tomás no cedía, pero en cambio su obispos si estaban dispuestos a hacerlo. Tomás estuvo exiliado durante seis años, a su vuelta, fue asesinado por soldados reales, sin saber si fueron o no enviados por Enrique II. El papa excomulgó al monarca, junto a los asesinos y canonizó a Tomás. En 1172 el concordato de Arranches echó para atrás las excesivas prerrogativas reales, dándole un victoria póstuma al arzobispo.
En la Península Ibérica se celebró el concilio de Coyanza en 1055, en el que se trató la disciplina del clero y de su vida religiosa; se impone a los obispos la regla de San Isidoro y de San Benito a los monjes; se establece que los obispos estarán por encima de los abades y que los sacerdotes y diáconos llevarán tonsura y barba cortada; en la misa el altar ha de ser de piedra, la hostia de pan fermentado, se prohíbe el cáliz de madera; los cristianos deben ir a la iglesia, el sábado por la tarde y participar el domingo por la mañana; este día no se trabajará ni se emprenderá viaje; los viernes serán días de ayuno; se prohíbe cohabitar con judíos y mujeres no autorizadas. El rey de Navarra, Sancho III, el Mayor, introdujo la reforma cluniacense y contribuyó al movimiento benedictino en la Península. Pero será con Alfonso VI rey de Castilla y León, cuando los cluniacenses estén más presentes, sobretodo en su reino. Además desde el siglo XI, la peregrinación a Santiago de Compostela gana popularidad. Igual que las Órdenes Militares, que se asientan en la Península para derrotar al infiel, además se crearán nuevas Órdenes autóctonas.
En Pomerania, Prusia y los Países Bálticos, la evangelización comienza en el siglo XII, combinándose con la aparición de nuevas órdenes religiosas: premonstratenses y cistercienses. No será hasta el final del siglo XIII cuando podamos decir que toda Europa está cristianizada, aunque en algunas zonas del norte se conservaron las costumbres originales.
Uno de los fenómenos más complejos de la Edad Media fueron las Cruzadas, un intento de recuperar Tierra Santa, que supuso más derrotas que victorias. El aspecto material de las cruzadas condiciona su éxito espiritual. Su origen lo conocemos, las peregrinaciones a Jerusalén se abastecieron de tropas que querían venerar la tumba de Cristo; la destrucción de Santo Sepulcro por parte de Hakin y la conquista de Tierra Santa por los seléucidas, provocaron estas contiendas que tuvieron resultados dispares. Se tomó como modelo la Reconquista Española. El papa concedía indulgencias a aquellos que acudieran a luchar contra el infiel; si matar a un cristiano era condenable, asesinar a paganos equivalía a combatir por el Triunfo de Cristo. La jefatura de la Primera Cruzada recayó en la iglesia, y también el estandarte, todos los que acudieron debían portar la cruz en sus vestiduras. El lema fue: “Dios lo quiere” Tras ella, surgieron la Órdenes Militares, con Templarios y Hospitalarios a la cabeza. La Segunda Cruzada fue la de los soberanos, por lo que el papa los llamó directamente cuando predicó la Tercera Cruzada.
A partir del siglo XI encontramos una variada documentación sobre el clero secular:
-obispos- tienen tres funciones: el orden, el magisterio y la jurisdicción. Sirven de unión entre el papa y el cura párroco, aunque entre los obispos y el papa están los arzobispos y los primados. Y les está reservado el sacramento de la consagración y el orden sacerdotal.
-clero secular- formado por los monjes y por los clérigos, que a su vez estaban formados por cabildos y curas parroquiales. Los primeros no vivían en común. Hasta el siglo XI no existe una señalización de las parroquias, que designa una pequeña unidad de fieles dependiente de un sacerdote.
Debido al aumento de la población, las casas se reagrupan entorno a la iglesia, que posee pila bautismal y un espacio protegido donde empieza a enterrarse a los muertos. En las ciudades con más de una iglesia, había una que era la principal, donde estaba la pila bautismal y donde los fieles debían acudir, al menos tres veces al año, en las fiestas de Pascua.
|

En el siglo XI surgió la Orden del Císter, una nueva orden que alcanzó un gran desarrollo por encima de las que ya hemos comentado. Fue fundada por Roberto de Molesmes, inspirándose en Cluny y siguiendo la Regla de San Benito. En 1109 Esteban Harding pasa a ser el abad de la orden, y durante su abadiato surge la figura de Bernardo de Claraval. En 1119 el papa Calixto II aprueba un documento que recoge los principios fundamentales de la orden: la Carta de caridad y de unanimidad. En ella se promulga la restauración completa del cenobitismo. Los cistercienses son monjes que pronuncian los votos benedictinos y que van vestidos de blanco; los conversos se encargan de las tareas materiales. La abadía no debe percibir renta alguna y se ha de contentar con lo obtenido del trabajo de los eclesiásticos. La pobreza, el silencio y el trabajo les llevarán a alcanzar las verdaderas virtudes: la obediencia que lleva a la humildad, la penitencia y la mortificación. Para Bernardo, la pobreza y la castidad propician un enriquecimiento místico.
Mientras esto sucede, Cluny se acerca a su decadencia. Dos son las líneas que se siguen: a los obispos no les gustan los privilegios que tiene Cluny y la segunda es el rechazo de los monjes a aceptar proyectos reformadores. En estos años aparece Pedro el Venerable, dispuesto a retomar las costumbres con las que se había fundado la orden cluniacense, como la austeridad, el ayuno los viernes, se prohibió el uso de paños lujosos y de pieles, se estableció la ley del silencio, se combatió la ociosidad,…
¿Cuándo entra la mujer en la vida eclesiástica? Hasta el siglo VIII las fundaciones femeninas eran muy numerosas, después fueron abandonadas, y no será hasta el siglo XII-XIII cuando volverán a recuperarse. Las primeras fundaciones estaban ligadas a las abadías benedictinas masculinas, a las formadas por predicadores y por último, se crearon monasterios independientes. Dos fueron las monjas más destacadas: Santa Ildegarda de Bingen e Isabel de Schönau.
|

Los rituales cristianos cambiaron desde sus primeros pasos hasta el fin de la Alta Edad Media:
-bautismo- para los carolingios, un niño debía convertirse al cristianismo lo antes posible, por lo que se le bautizaba a las horas o al día siguiente. A veces el alejamiento geográfico propiciaba que el niño fuera bautizado por un laico, casi siempre la comadrona, así que se cambió la forma de bautizar, de la inmersión se pasó a la aspersión. En época carolingia se bautizaba en Pascua, Pentecostés y en la Epifanía; pero con el nuevo sistema se podía celebrar en cualquier ocasión. Poco a poco fueron añadiéndose pilas bautismales en las iglesias o baptisterios dedicados a San Juan Bautista en las grandes poblaciones.
-misa- era obligatorio acudir a la iglesia el domingo, aunque el resto de los días podían rezar en pequeños oratorios. Era un oficio cantado, celebrado por un grupo de clérigos o monjes, al que se unían procesiones, olor a incienso y abundancia de luces.
-pecado y penitencia- existía la figura de los penitenciales, personajes que detallaban a los confesores la variedad de pecados que había. San Gregorio Magno, estableció una lista con los pecados mortales: la gula, la lujuria, la codicia, la ira, la soberbia, la envidia y la pereza. En el siglo VIII los monjes irlandeses introdujeron en el resto de Europa la confesión privada.
-matrimonio- en el siglo XII se convierte en sacramento. Alejandro III apoyó el compromiso verbal de los esposos, pero solo la consumación hacía al matrimonio estable e irreversible.
-muerte- el moribundo recibía los últimos sacramentos y escogía sepultura. Algunos dejaban pagadas misas anuales y oraciones para el aniversario del fallecido.
El año litúrgico empezaba con el Adviento, le seguía Navidad, la Semana Santa, en verano las grandes fiestas dedicadas a María (15 de agosto: la Asunción y 8 de septiembre: el Nacimiento) y 2 de noviembre Todos los Santos. Dependiendo del lugar, diferentes santos ocupaban la vida litúrgica la cotidiana.
En el siglo XII produce un aumento de la demanda cultural dentro de la sociedad, estas escuelas serán llevadas por los canónigos y el clero secular, ya que los monjes se niegan a ello. A mediados de siglo, el número de estudiantes había aumentado, muchos de ellos no querían ser clérigos, por lo que se fueron creando escuelas para no religiosos. Aún así, la apertura de una escuela dependía de que los eclesiásticos dieran la licencia docendi. Estas nuevas escuelas favorecieron una metodología distinta disolviéndose el estudio de las siete artes liberales heredado de la Antigüedad. El cambio mayor está en que el maestro no se limita a leer y comentar un texto, sino que trata de encontrar el sentido doctrinal del mismo.
Julio, 2010
Artículo basado en la obra “Historia de la Iglesia. II: Edad Media” de José Sánchez Herrero. BAC. 2005 y en otras obras de la Biblioteca del Círculo.
|
|
|